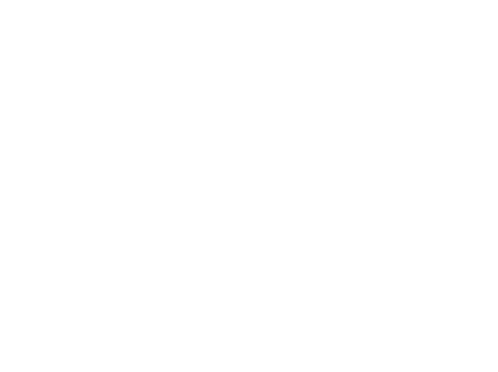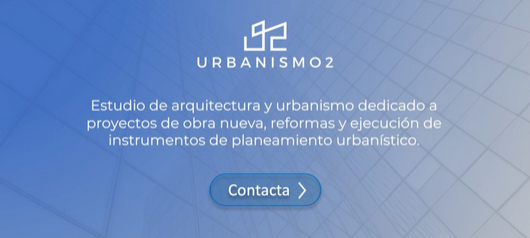Entrevista a Santiago Vela Heredia, SVAM

Hoy, tenemos el placer de contar con la presencia de Santiago Vela Heredia, fundador y socio de SVAM Arquitectos y presidente de SVAMPINEDA Engineering.
Fundar una empresa desde cero siempre es un reto, especialmente en el campo de la arquitectura. ¿Cuáles fueron los principales desafíos que enfrentaste junto a tu socia, Almudena, en esos primeros años de SVAM Arquitectos? ¿Cómo superaste la falta de contactos y recursos iniciales?
SVH: Comenzar una empresa desde cero en los años 90 fue un desafío diario, una verdadera montaña rusa llena de aprendizajes. Cada día nos enfrentábamos a nuevas preguntas: ¿Cómo presentar una propuesta de servicios a un cliente interesado en el diseño de su casa? ¿Qué honorarios debemos establecer? ¿Dónde montamos nuestra oficina?. Éramos dos arquitectos recién titulados, llenos de ilusión, pero con escaso conocimiento práctico. Además, vivíamos en una época de transición: los teléfonos móviles empezaban a aparecer y los planos, que antes dibujábamos con “rotring”, escuadra y cartabón, ahora se digitalizaban en ordenadores. Nuestras habilidades iniciales quedaban rápidamente desfasadas, así que nos adaptábamos sobre la marcha, convirtiendo cada obstáculo en una oportunidad para aprender. La aventura de emprender nos enseñó humildad y nos impulsó a valorar los pequeños logros.
La falta de contactos no fue un freno, sino un motor. Salíamos a la calle y ofrecíamos colaboración a despachos de arquitectura ya establecidos. También trabajamos como arquitectos honoríficos en los ayuntamientos de pequeñas poblaciones, encargándonos del trabajo administrativo a cambio de proyectos. Nuestro primer encargo fue inesperado: el diseño de la red de alcantarillado de una urbanización residencial. Ningún profesor en la universidad nos había hablado de algo así, pero lo tomamos con entusiasmo y con el mismo cuidado que si diseñáramos un gran edificio. Para nosotros, la clave fue siempre la misma: amor por el trabajo bien hecho. Esa pasión fue nuestro motor y, con el tiempo, lo que nuestros clientes empezaron a percibir. Con esfuerzo, perseverancia y humildad, logramos crecer, conjugando el verbo más importante: ser feliz.
Durante dos años, lideraste la Mancomunidad de Servicios de Arquitectura y Urbanismo de la Sierra Norte de Madrid, expandiéndola de 12 a 30 municipios. ¿Qué experiencia sacaste de esta etapa y cómo influyó en el desarrollo y visión de SVAM cuando regresaste en 2003?
SVH: En aquel entonces ya ejercía como arquitecto municipal honorífico en cuatro municipios, lo que me brindó la oportunidad de conocer de cerca las necesidades locales. Fue en ese contexto cuando surgió la posibilidad de liderar la Mancomunidad de Servicios de Arquitectura y Urbanismo de la Sierra Norte de Madrid. Además, ya tenía experiencia previa trabajando a jornada parcial en la misma entidad. La
Comunidad de Madrid estaba decidida a impulsarla y me proporcionó presupuesto incluso para diseñar las oficinas en el municipio de Lozoyuela. Asumí el reto con entusiasmo, respaldado por años de ideas acumuladas durante mi paso por los ayuntamientos. Sabía cómo podía contribuir desde la arquitectura y el urbanismo para mejorar la calidad de vida en la región. Formé un equipo multidisciplinar compuesto por arquitectos, ingenieros, abogados y administrativos, todos ellos comprometidos con la Sierra, un territorio desafiante pero cautivador. A medida que avanzábamos, comenzamos a resolver problemas cotidianos de los ciudadanos, pero también impulsamos proyectos estratégicos y de planeamiento
urbano para las corporaciones municipales. El esfuerzo, la pasión y la dedicación de todo el equipo se reflejaron en los resultados: la Mancomunidad duplicó el número de municipios y triplicó su población atendida. De aquella etapa guardo un recuerdo muy especial. Fue un periodo de aprendizaje profundo, donde adquirí un conocimiento integral del urbanismo y la gestión administrativa. Cuando regresé a SVAM en 2003, este bagaje nos permitió dar un paso estratégico: empezamos a concursar en proyectos de planeamiento y formamos un departamento de urbanismo que aún hoy sigue creciendo. Está integrado por grandes profesionales y, me atrevo a decir, goza de una reputación muy alta. ¡O eso espero!.
En 2005, ganaste el concurso del edificio de la rotativa del periódico El Mundo, un proyecto de gran complejidad técnica. ¿Podrías contarnos cómo fue ese proceso y qué significó para tu carrera abordar una obra de tal magnitud?
SVH: Sin duda, este proyecto marcó un hito importante en nuestra carrera profesional. Tuvimos la gran oportunidad de ser invitados a participar en el concurso, a pesar de que hasta ese momento solo habíamos diseñado algunas naves logísticas, pero nunca un proyecto industrial de esta envergadura. Para prepararnos, visitamos varias rotativas en operación y descubrimos un mundo fascinante. La actividad era trepidante: todos los días, sin excepción, el periódico debía salir a tiempo. Sin embargo, también detectamos problemas significativos en los espacios: los trabajadores desempeñaban su labor en ambientes ruidosos, oscuros y segmentados, lo que generaba una atmósfera poco estimulante.
Nuestra propuesta apostó por un cambio radical en el diseño. Propusimos un edificio donde la luz natural fuera protagonista, creando un entorno de trabajo más saludable y motivador. Las máquinas se ubicaban en recintos acústicamente aislados y conectados visualmente con los trabajadores a través de grandes ventanales, lo que permitía supervisar las operaciones de forma fluida. La arquitectura no solo resolvía
las necesidades técnicas, sino que también transformaba la experiencia laboral, facilitando que las tres zonas del proceso productivo fluyeran en un espacio continuo y armónico. Este proyecto fue un gran reto y una experiencia transformadora. Nos hizo crecer profesionalmente: tuvimos que convertirnos casi en expertos en acústica e instalaciones industriales. Además, nos abrió la puerta al sector industrial, donde los arquitectos con formación técnica, como nosotros, podemos aportar soluciones valiosas en colaboración con los ingenieros.
Eres profesor desde 2004 y has colaborado en equipos de investigación en distintas universidades, como la Universidad Camilo José Cela y la Universidad Europea de Madrid. Además, has publicado varios libros. ¿Cuál consideras que ha sido el impacto de la docencia y la investigación en tu enfoque profesional?
SVH: Desde mis años como estudiante universitario, la docencia ha sido una constante en mi vida. Comencé impartiendo clases de geometría descriptiva, y desde entonces quedé «contagiado» por el entusiasmo de enseñar. Esta actividad, además de apasionante, me ha ayudado a superar mi natural timidez y a desarrollar una habilidad fundamental: la comunicación efectiva.
En 2004, se presentó la oportunidad de colaborar como profesor en la Universidad Camilo José Cela, impartiendo clases de instalaciones en cuarto curso. Al principio, me enfrenté al desafío de enseñar una materia en la que no era experto, especialmente en el área de electricidad. Todo surgió a raíz de mi tesis (aún inconclusa) sobre iluminación natural. Lejos de ser un obstáculo, fue una oportunidad: no hay mejor manera de aprender que enfrentarse al reto de enseñar. Esa experiencia me permitió profundizar en áreas técnicas que luego han sido clave en mi desarrollo profesional.
A lo largo del tiempo, he cambiado de universidad y de asignatura, evolucionando hacia la docencia de posgrado, donde puedo compartir mi experiencia profesional con los alumnos. Sin embargo,
<la docencia siempre devuelve más de lo que uno entrega: aprendo continuamente de mis alumnos y de los compañeros del claustro>
Por otro lado, la investigación me ha abierto puertas a proyectos de alcance internacional y con un alto componente teórico, proyectos que no siempre pueden plantearse en el ámbito práctico, pero que enriquecen el conocimiento y nutren mis propios proyectos profesionales. Gracias a la investigación y la enseñanza, mi enfoque profesional se ha vuelto más amplio, creativo y multidisciplinar.
Entre tus publicaciones se encuentran títulos como “Calidad de Aire Interior” y “ABC de las Instalaciones”. ¿Qué importancia tienen, en tu opinión, estos temas técnicos en la arquitectura moderna, especialmente en proyectos de gran escala como los centros logísticos?
SVH: Los edificios, para cumplir su propósito, deben satisfacer requisitos esenciales de seguridad y habitabilidad. Aunque esto ha sido siempre una responsabilidad inherente a la arquitectura, desde 2006 contamos con un marco normativo que formaliza y refuerza este aspecto. Este ecosistema normativo ha creado una cultura de exigencia compartida entre todos los agentes involucrados y los propios usuarios.
Hoy, cualquier comprador de una vivienda, promotor de un edificio de oficinas o gestor de un centro logístico sabe que el edificio debe cumplir con unas normas básicas reguladas y, si no es así, sabe cómo exigirlo.
Más allá de este compromiso de responsabilidad profesional, el avance tecnológico ha transformado radicalmente la arquitectura. Es impresionante pensar que hasta el primer tercio del siglo XX, las únicas instalaciones en una vivienda se limitaban al baño, muchas veces ubicado fuera de la casa. En menos de 100 años, hemos pasado de esa simplicidad a una arquitectura que integra tuberías, cables, conductos, máquinas, sensores, luminarias y sistemas de control complejos. En una vivienda actual, este
conjunto de tecnologías puede representar entre el 25% y el 30% del presupuesto, y en proyectos como hospitales, supera el 50%.
Para los arquitectos que queremos ejercer nuestra profesión con rigor, esta evolución nos obliga a actualizarnos constantemente. En este sentido, la elaboración de publicaciones técnicas no solo es un reto académico, sino un ejercicio enriquecedor y, en cierto modo, divertido. Te mantiene al día y te invita a investigar profundamente, a la vez que contribuyes a la formación de otros profesionales.
En el caso de proyectos de gran escala, como los centros logísticos, esta evolución ha sido más reciente, pero también más intensa. Tradicionalmente, estos edificios eran simples almacenes, diseñados únicamente para proteger grandes cantidades de productos. Sin embargo, la irrupción del e-commerce ha cambiado radicalmente esta tipología. Hoy en día, los centros logísticos funcionan como verdaderas «fábricas de distribución». En ellos se reciben, ordenan, clasifican, protegen, empaquetan y expiden productos que los consumidores esperan recibir en cuestión de horas.
Este cambio no solo ha supuesto un aumento en la demanda de tecnología y automatización dentro de los edificios, sino que también ha puesto el foco en el confort de los trabajadores que operan en su interior. Diseñar estos espacios implica cumplir con estrictas exigencias en cuanto a tecnología, estructura y eficiencia energética. En esencia, seguimos trabajando bajo los principios tradicionales de la arquitectura —utilitas (funcionalidad), firmitas (solidez) y venustas (belleza)—, pero ahora lo hacemos utilizando herramientas modernas y un lenguaje técnico adaptado a las necesidades del presente.
Con el estallido de la crisis económica en España en 2012, decidiste embarcarte en proyectos internacionales. ¿Qué desafíos y oportunidades te brindaron tus primeros proyectos en Asia y África, y cómo lograste adaptarte a contextos tan diferentes cultural y técnicamente?
SVH: Aunque la crisis inmobiliaria en España estalló en 2008, la inercia de los proyectos en marcha y nuestra diversificación nos permitieron resistir hasta 2011. Sin embargo, en 2012 la situación nos obligó a buscar oportunidades en mercados internacionales. La primera gran oportunidad surgió en Indonesia, cuando una empresa multinacional nos encargó el diseño de una planta industrial de fabricación de refrescos y su sede central en el país.
Fue un desafío inmenso, tanto a nivel profesional como personal. No solo nos enfrentábamos a un contexto cultural y técnico completamente distinto, sino que, en mi caso, tuve que aprender a comunicarme eficazmente en inglés desde cero. Soy producto de la EGB de los años 70 y, hasta ese momento, los idiomas no eran precisamente mi fuerte. La presión fue enorme, llegué a experimentar un estrés extremo que incluso afectó mi salud. Pero, como suele ocurrir con los grandes retos, también fue una oportunidad de crecimiento.
<Descubrí lo encerrados que vivimos en nuestro propio «barrio» mental y cómo, al salir, el mundo se abre en toda su diversidad de ecosistemas, culturas y formas de trabajar >
En Indonesia, además, encontré grandes profesionales y una hospitalidad que me dejó una profunda
admiración.
Después de esta experiencia, llegaron nuevos proyectos en África, y desde entonces hemos mantenido una presencia continua en el continente. Trabajar a miles de kilómetros de casa sin el respaldo de una gran multinacional puede parecer temerario, y quizá lo sea. Pero esa experiencia te enseña que la verdadera fuerza impulsora es la voluntad. Aprendí que, para mantenerse en equilibrio, lo más importante es no dejar de moverse.
La adaptación al contexto cultural y técnico fue otra lección clave. La experiencia me hizo comprender, en carne propia, la teoría de la evolución: para prosperar, hay que asumir lo nuevo como una oportunidad y no como un obstáculo. Y, curiosamente, lo que más me sorprendió no fue la dificultad técnica, sino el enorme respeto que existe en otros países por los arquitectos españoles. Nuestra formación técnica y humanista —prácticamente en régimen de marine— nos otorga una capacidad sobresaliente para resolver problemas en múltiples ámbitos. En África, por ejemplo, uno de nuestros promotores me presentaba como «ingeniero y arquitecto», casi como si fuera un MacGyver.
En definitiva, la internacionalización no solo amplió nuestro horizonte profesional, sino que también nos transformó a nivel personal. Nos enseñó que el mundo es un espacio de oportunidades para quienes están dispuestos a adaptarse, aprender y evolucionar.
Desde 2016, has trabajado en proyectos logísticos en colaboración con gigantes como Amazon y Panattoni. ¿Qué papel crees que juega la arquitectura en la cadena logística global, y cómo encaras la demanda creciente de centros logísticos en múltiples países?
SVH: Desde la irrupción del e-commerce, seguida por la pandemia y la globalización de los mercados, el movimiento de mercancías ha crecido exponencialmente y la cadena de suministro se ha vuelto cada vez más sofisticada y vertebrada. Este nuevo contexto ha generado una demanda sin precedentes de centros logísticos con distintos tamaños, funciones y niveles de especialización. La arquitectura juega un
papel clave en este ecosistema, ya que es el elemento que materializa la infraestructura necesaria para garantizar la eficiencia y rapidez del proceso logístico. Este cambio de paradigma ha impulsado el diseño de múltiples edificios adaptados a las necesidades específicas de cada operador. Para responder a estos desafíos, se requiere la colaboración de equipos pluridisciplinares compuestos por arquitectos,
urbanistas, ingenieros y especialistas en distintas áreas. En nuestro caso, gracias a nuestra experiencia en el sector industrial, hemos consolidado un equipo especializado en ofrecer soluciones a grandes promotores y operadores multinacionales del sector logístico.
El sector nos ha planteado grandes retos en todas las fases del proceso inmologístico, desde los estudios de viabilidad urbanística y técnica, el diseño de prototipos para nuevos modelos de negocio, el desarrollo de proyectos en sus distintas fases y la dirección de obra, hasta la gestión integral (project management) de estos complejos desarrollos. Y todo ello, en un mercado cada vez más globalizado, donde los requerimientos varían de un país a otro y la capacidad de adaptación es
fundamental.
Para responder a esta creciente demanda y a la complejidad de los proyectos, hemos ampliado nuestro equipo, reforzado alianzas con ingenierías y establecida presencia en diversas localizaciones, adaptándonos a los clientes y sus necesidades. En logística, los plazos son extremadamente ajustados, por lo que la capacidad de reacción ad hoc es crucial. Nuestra experiencia y especialización nos han permitido afrontar estos desafíos con solvencia, contribuyendo a la evolución de un sector en constante transformación.
En 2018, formaste SVAMPINEDA Engineering en alianza con un despacho en Barcelona. ¿Qué objetivos tenías al fundar esta sociedad y cómo te ha permitido esta colaboración abordar proyectos a gran escala en Europa y otras regiones?
SVH: A finales de 2016, comenzamos a desarrollar proyectos para Amazon, como resultado de más de 20 años de experiencia en el diseño de proyectos industriales y logísticas en España y a nivel internacional. A medida que la implantación de Amazon en España se expandía, también lo hacía la carga de trabajo. Fue entonces cuando surgió la oportunidad de asumir un volumen de proyectos aún mayor, especialmente en Cataluña, lo que nos llevó a considerar una alianza estratégica. Así nació SVAMPINEDA Engineering, en colaboración con un despacho en Barcelona, con el objetivo de sumar capacidades, optimizar recursos y garantizar que la diversificación de SVAM no se viera afectada.
Uno de los periodos más intensos que recuerdo fue durante la pandemia. Dirigía un equipo de 50 profesionales conectados en remoto 24/7, con reuniones interminables frente a la pantalla, mientras viajaba constantemente por España, Italia y Alemania. Aeropuertos y estaciones de tren vacíos ofrecían un paisaje desolador, pero el trabajo no se detenía. Para Amazon, la pandemia supuso un crecimiento exponencial: el “e-commerce” se convirtió en la solución para abastecer a la población y, para responder a esa demanda sin precedentes, se necesitaban nuevos centros logísticos construidos a toda velocidad.
Tuvimos que adaptarnos con rapidez. Exploramos implantaciones en naves existentes, instalaciones provisionales y soluciones exprés basadas en sistemas modulares y prefabricados. En muchos casos, se montaban centros logísticos en apenas tres meses. Esta exigencia de velocidad y eficiencia nos llevó a fortalecer nuestras alianzas estratégicas, sumando equipos especializados en estructuras e instalaciones y otras disciplinas específicas. Incluso establecimos una asociación con una ingeniería en Valencia, con la que seguimos trabajando y en cuyas oficinas tenemos personal propio. Este sector nos ha enseñado a crecer y decrecer como un acordeón, una habilidad que hemos perfeccionado a lo largo de los años. Siempre mantenemos el control integral del proyecto, porque así lo exigen nuestros clientes. Fueron años de un ritmo frenético, hasta el punto de que, en tono de broma, decíamos que trabajar en proyectos de Amazon era como entrar en un universo paralelo, donde cada año equivalía a siete en la vida real.
Tuve la oportunidad de dirigir proyectos de gran magnitud, como centros logísticos robotizados de 200.000 m², con presupuestos de 100 millones de euros, logrando los permisos —incluyendo tramitaciones urbanísticas— en apenas seis meses y completando la construcción y equipamiento en menos de 14 meses. Este tipo de experiencias nos han dado un conocimiento profundo sobre la agilidad, la eficiencia y la innovación en el sector logístico global.
Santiago, y sabiendo que has trabajado en distintas áreas del sector inmobiliario, ¿cuál es tu visión acerca de los desafíos actuales de la vivienda en España? ¿Crees que desde la arquitectura y el urbanismo se pueden aplicar soluciones sostenibles y efectivas para mejorar el acceso a la vivienda?
SVH: Menuda pregunta: «el problema de la vivienda». En mi opinión, este desafío surge de múltiples factores, algunos acumulados a lo largo de décadas y otros derivados de la situación actual. Uno de los problemas estructurales más evidentes es
<el escaso parque de vivienda pública en España. En comparación con otros países europeos, la diferencia es abismal>
: Países Bajos lidera con un 30% de vivienda pública, Francia cuenta con un 17%, mientras que en España apenas alcanzamos un 2,5%. Esta realidad no se puede revertir de la noche a la mañana, ya que es consecuencia de décadas de planificación deficiente.
Más allá de este déficit histórico, hoy nos enfrentamos a dos grandes problemas:
- El mercado no es capaz de producir toda la demanda existente. Esto se debe, en gran parte, a la falta de mano de obra cualificada en el sector de la construcción. Para abordar esta cuestión, la industrialización de la construcción se presenta como una solución clave, permitiendo reducir tiempos, costes y mejorar la eficiencia.
- La supuesta carencia de suelo. Aunque no es un problema generalizado en todo el país, sí afecta a ciertas zonas estratégicas. La regeneración urbana debe ser la apuesta fundamental para optimizar el uso del suelo disponible. Sin embargo, para que esto sea viable, necesitamos cambios estructurales en la normativa y planes ambiciosos de transformación urbana. La simple «ampliación de la bolsa de suelo» es una solución a corto plazo, pero no resuelve el problema de fondo. La clave está en la redensificación de la ciudad existente, lo que implica una intervención integral en los barrios: más espacios públicos, zonas verdes, reforzamiento de infraestructuras y mejor aprovechamiento de los edificios con mayor potencial de ampliación. No hay estrategia más sostenible que regenerar la
ciudad. La huella de carbono ya embebida en las edificaciones existentes es un impacto que ya hemos generado, por lo que reutilizar y optimizar estas construcciones es la mejor forma de reducir los efectos ambientales de la expansión urbana.
España necesita grandes transformaciones urbanas, al igual que se han llevado a cabo en otras metrópolis europeas. Apostar por la regeneración de nuestras ciudades no solo mejoraría el acceso a la vivienda, sino que también contribuiría a un desarrollo más sostenible y eficiente.
Por último, nos gustaría conocer tu opinión sobre la reciente DANA en Valencia. Desde tu perspectiva como experto en urbanismo, ¿Que estrategia de planificación y diseño urbanos deberían implementarse en valencia para mitigar los efectos de futuras DANAS y otros fenómenos climáticos extremos?
SVH: Vaya pregunta de alta densidad. Actualmente, el diseño urbano y territorial ha evolucionado exponencialmente gracias a la tecnología. Contamos con software de modelado avanzado, gran capacidad computacional y bancos de datos digitalizados, además de herramientas de urbanismo digital como VisualUrb, que permiten análisis precisos del territorio y sus condiciones. Hoy somos capaces de realizar modelos hidráulicos e hidrológicos con una precisión impresionante, proyectando el comportamiento de las lluvias a 500 años vista y su impacto en el territorio. Estos estudios se incluyen en los planeamientos modernos, identificando con exactitud las zonas inundables y los flujos preferentes.
Además, la legislación en materia de ordenación del territorio, medio ambiente y agua exige la delimitación de zonas de servidumbre y policía alrededor de cauces y masas de agua. En teoría, los planes urbanísticos modernos deberían incorporar estos criterios y garantizar que las áreas de riesgo se respeten. Sin embargo, aquí es donde encontramos el problema: muchos municipios siguen operando con planeamientos obsoletos, algunos de hace más de 50 años. El retraso en la aprobación de nuevos planes es un problema estructural en España. Hemos trabajado en Planes Generales que llevan casi 20 años en tramitación, y en los casos más rápidos, hemos logrado aprobar algunos en plazos de entre 6 y 8 años. Así, aunque hoy tenemos las herramientas y la precisión para mapear riesgos e incorporarlos al planeamiento, los planes siguen sin aprobarse y las soluciones no llegan a tiempo. Pero el problema no termina ahí. La gestión del agua no puede abordarse solo a nivel municipal, ya que los cursos fluviales atraviesan varios municipios y requieren planificación territorial a gran escala. En este sentido, Valencia cuenta con PATRICOVA (Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana), un instrumento clave aprobado en 2003 y actualizado en 2015. Este plan establece directrices claras para gestionar el riesgo de inundación y obliga a los municipios a incorporarlas en sus planeamientos urbanísticos. ¿Cuál es la paradoja? Que muchos de los municipios afectados por la DANA no han actualizado sus planeamientos desde la entrada en vigor de PATRICOVA. Es decir, los riesgos están identificados, las soluciones están documentadas, pero no se han llevado a cabo las acciones necesarias para mitigarlos. Entonces, la pregunta es inevitable: ¿de qué sirve contar con una planificación territorial avanzada si no se aplica? ¿Por qué no se ejecutan estrategias de reubicación, reordenación y mitigación del riesgo? A veces intento explicar a un niño que sabemos con precisión qué partes de una población están en alto riesgo de inundación, los planos están publicados, todos los ciudadanos y administraciones los conocen… pero no se toman medidas. La respuesta del niño es demoledora: «Los mayores están locos.»
Mientras tanto, los informes técnicos siguen diciendo lo mismo: las zonas de servidumbre hidráulica deben clasificarse como suelo no urbanizable de especial protección, y las zonas de flujo preferente también. Pero hasta que esos planeamientos se aprueben —en el mejor de los casos, dentro de 5 o 6 años—, ¿qué hacemos? ¿Ordenamos a la climatología que no llueva demasiado?
En mi opinión, el verdadero problema no está en si tenemos las herramientas o el conocimiento técnico.
<Lo que falta es voluntad de nuestros gestores y agilidad administrativa para aplicar soluciones efectivas antes de que sea demasiado tarde>
También podría interesarte:
Informe de Suelo Vacante en Benalmádena
Informe de Suelo Vacante en Huelva
urbanismo #visualurb #información #digitalizacion #mapa #actualidadurbanistica #santiagovelaheredia #entrevista #arquitectura #arquitecto #svh #entrevistas